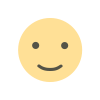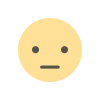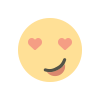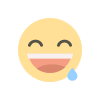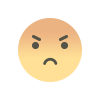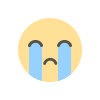Alejandro Araya Valdés: el brazo torcido de la justicia chilena

“La justicia chilena camina, sí, pero muchas veces con pasos torcidos. La Reforma Procesal Penal no es culpable por sí sola, pero sí ha sido utilizada para legitimar un modelo de justicia selectiva, técnica y a veces caprichosa. Una justicia que parece más preocupada de los números que de las personas. Que prefiere cerrar causas que enfrentarlas. Que no escucha el clamor de quienes viven en las periferias del sistema. En un país donde la desigualdad lo atraviesa todo, no sorprende que también lo haga con la justicia. Mientras los poderosos tienen abogados expertos, tiempo y recursos para defenderse, el ciudadano común debe confiar en un sistema que muchas veces no le responde. Y cuando la justicia no responde, no solo falla el sistema penal: falla el pacto social completo. No basta con tener leyes modernas ni fiscales capacitados. Necesitamos voluntad política, institucionalidad fuerte y -sobre todo- una ética de servicio público que entienda que la justicia no es un trámite, ni un número en una planilla Excel. Es una esperanza. Y esa esperanza, hoy, tambalea. Quizás aún estemos a tiempo de enderezar el brazo torcido de la justicia. Pero para eso, debemos mirarlo sin miedo, sin poesía vacía, y con el valor de señalar que, a veces, el verdadero crimen no está en la calle, sino en los pasillos de los propios tribunales”, plantea el abogado
Por Alejandro Araya Valdés (abogado y magister en ciencias políticas)
INTRODUCCIÓN
Dicen que la justicia es ciega, pero en Chile parece también tener el brazo torcido y no por accidente, sino por diseño. Desde que se implementó la Reforma Procesal Penal en el año 2000, la promesa fue una; mayor transparencia, eficiencia, y equidad en los procedimientos. Sin embargo, veinticinco años después, las luces de esa promesa titilan y en muchos rincones del país parecen apagadas por completo.
Hoy, en el estrado del juicio público, nos preguntamos: ¿a quién protege realmente el sistema? ¿Qué significa justicia cuando un delito puede extinguirse antes de nacer y cuando el poder de decidir si investigar o no queda en manos de fiscales sobrecargados, presionados y a veces… indiferentes? En este país de poetas, la justicia también escribe sus versos... pero a menudo con rima forzada y métrica injusta.
DESARROLLO
La Reforma Procesal Penal llegó para cambiar un sistema arcaico y de corte inquisitivo por uno oral y acusatorio. Fue, en su momento, una revolución necesaria. Pero toda revolución trae consigo contradicciones. Las salidas alternativas al juicio –la suspensión condicional del procedimiento, los acuerdos reparatorios, la facultad de no iniciar investigación y la decisión de no perseverar– son herramientas valiosas en teoría. En la práctica, muchas veces son atajos que abren grietas en el piso donde caminan las víctimas.
Hoy -en el Chile real- no es raro ver cómo delitos que afectan a los más pobres se archivan sin investigación. ¿La razón?; "Falta de antecedentes", "baja lesividad", "carga excesiva". El fiscal decide y su decisión es ley. ¿Dónde quedó el principio de legalidad, que obliga a perseguir todo delito conocido? Reemplazado por el principio de oportunidad, que -aunque legítimo- se transforma en un arma de doble filo; permite enfocar recursos, sí, pero también invisibiliza delitos cuando las víctimas no tienen voz ni poder.
Un robo menor, una estafa pequeña, un caso de violencia intrafamiliar sin lesiones físicas... todos pueden quedar en la nada, si al fiscal le parece que hay cosas "más importantes" que atender. Y, sin embargo, si ese mismo delito afecta a una figura pública, a una empresa, o a una autoridad, el brazo de la justicia se estira, se endereza, y actúa con una rapidez y diligencia asombrosas. No hay peor desigualdad que una justicia que se arrodilla ante el poder y se empina ante el débil.
Las llamadas "salidas alternativas" en sí, no son malas. Pero mal utilizadas se convierten en instrumentos de impunidad. La suspensión condicional del procedimiento, por ejemplo, permite al imputado eludir el juicio si cumple ciertas condiciones. El problema es que se aplica incluso en delitos graves, en casos de violencia de género o corrupción menor, como si la reparación simbólica bastara para restaurar la dignidad de quien fue vulnerado.
Los acuerdos reparatorios -por su parte- trasladan la justicia al plano privado; si la víctima está dispuesta a recibir un pago o disculpas, el proceso se extingue. ¿Qué ocurre cuando la víctima es vulnerable, pobre, sin acceso a asesoría legal adecuada? Se le presiona, se le convence, se le cierra la puerta en la cara del juicio, y se le empuja a aceptar lo que haya. Todo en nombre de la eficiencia, de la descongestión de tribunales.
Y está, por supuesto, el archivo provisional. Esa figura ambigua, esa especie de limbo legal en que se colocan los casos que no se investigarán... por ahora. Es la excusa perfecta para enterrar denuncias que molestan, que cuestan, que no son "prioridad". En teoría, el archivo no impide reabrir la causa. En la práctica, es una tumba sin nombre.
CONCLUSIONES
La justicia chilena camina, sí, pero muchas veces con pasos torcidos. La Reforma Procesal Penal no es culpable por sí sola, pero sí ha sido utilizada para legitimar un modelo de justicia selectiva, técnica y a veces caprichosa. Una justicia que parece más preocupada de los números que de las personas. Que prefiere cerrar causas que enfrentarlas. Que no escucha el clamor de quienes viven en las periferias del sistema.
En un país donde la desigualdad lo atraviesa todo, no sorprende que también lo haga con la justicia. Mientras los poderosos tienen abogados expertos, tiempo y recursos para defenderse, el ciudadano común debe confiar en un sistema que muchas veces no le responde. Y cuando la justicia no responde, no solo falla el sistema penal: falla el pacto social completo.
No basta con tener leyes modernas ni fiscales capacitados. Necesitamos voluntad política, institucionalidad fuerte y -sobre todo- una ética de servicio público que entienda que la justicia no es un trámite, ni un número en una planilla Excel. Es una esperanza. Y esa esperanza, hoy, tambalea.
Quizás aún estemos a tiempo de enderezar el brazo torcido de la justicia. Pero para eso, debemos mirarlo sin miedo, sin poesía vacía, y con el valor de señalar que, a veces, el verdadero crimen no está en la calle, sino en los pasillos de los propios tribunales.
(El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de Séptima Página Noticias).